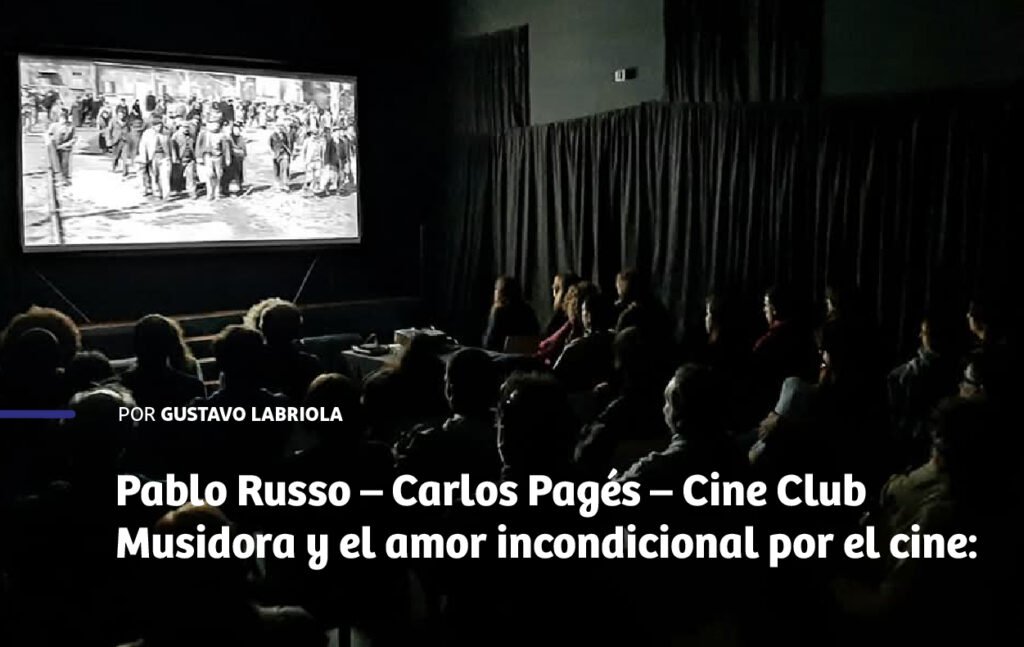
Hace algunos años un amigo me propone ver “Un día muy particular” película de 1977 dirigida por Ettore Scola. Era en un reducto donde habitualmente se exhibían películas de cine de autor. Como es una de las películas que siempre me interesan volver a ver, concurrí a la función de cine de los miércoles del cine club Musidora.
Así fue como conocí la valiosa y encomiable labor que Pablo Russo y Carlos Pagés vienen realizando desde hace más de diez años (desde 2014 más precisamente, como aclaran en el reportaje) para mantener un espacio de proyección de cine, en pantalla grande y compartido con actitud gregaria y casi religiosa, que se ha convertido en un refugio para los cinéfilos de Paraná.
En las distintas locaciones en las que Musidora ha proyectado en pantalla grande, películas de notable calidad, predominantemente cine de autor o “directores autores” (Espacio la hendija, casal de Cataluña, casa de la Cultura, Barriletes y desde hace unos meses, Saltimbanquis – Feliciano 546, Paraná) se ha ido conformando un grupo de entusiastas seguidores que saben apreciar el elevado criterio selectivo que Pablo y Carlos mantienen.
En ese ámbito los miércoles, puntualmente a las 20:30 hs., se presentan películas de variado origen, distintas temáticas, diversas corrientes cinematográficas contemporáneas, dirigidas por los directores más significativos de la actualidad. A su vez, un miércoles por mes, se convoca a partir de una película del siglo pasado, en carácter de retrospectiva. Además, desde el año pasado programan un ciclo los jueves en el Comedor Cultural y Popular de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Zona Sur en la Costanera de Concordia.
Con particular dedicación la programación contempla también, eventualmente y con características de excepción, un acercamiento al cine de género, como fue recientemente con la comedia y en años anteriores, con el terror. O ciclos de cine con la temática de inclusión o de diversidad sexual o cine migrante.
Esta entrevista es una oportunidad para conocer las motivaciones y el interés que ambos cinéfilos persiguen al mantener estoicamente este ámbito de salvaguarda de la exhibición de cine compartido en sala y por otra parte, valorar los conocimientos, la formación y la preparación que ambos poseen y que le permiten llevar adelante esta empresa quijotesca en una época en la que, tal vez como pocas veces, el cine y el arte en general debe ser interpelante y un mecanismo de resistencia, resguardo del valor y de la identidad de cada persona.
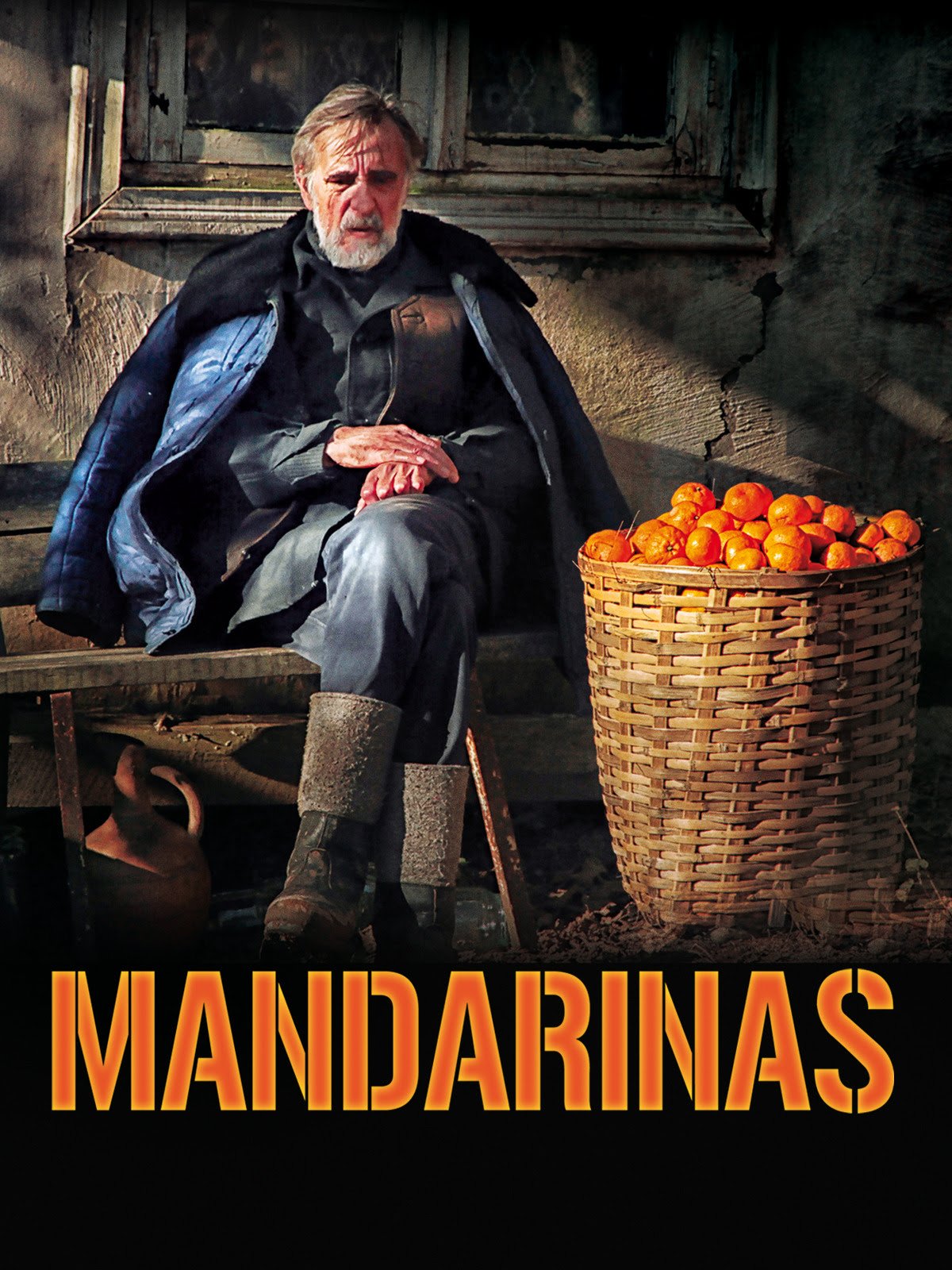
Gustavo Labriola – ¿Cuándo llega el cine a sus vidas?
Carlos Pagés: Difícil precisar una fecha, pero fue siendo niño, en edad escolar. Me resulta más fácil definir cómo: a través de mis hermanos. Ellos son diez años mayores que yo, así que no recibí ninguna instrucción cinéfila de su parte. Simplemente me llevaban al cine con ellos. Algunos años después, de adolescente, durante los setenta, ya amaba el cine y había adquirido el hábito de ir a verlo en salas una o dos veces por semana.
Pablo Russo: De chico, mis primeros recuerdos en el cine son en los tempranos años ochenta. Mis padres me llevaban, juntos o por separado. Cuando ya tenía edad suficiente -que era unos diez años- me dejaban en alguna función con amigos. A mediados de esa década asistía a proyecciones en la Alianza Francesa de Paraná, que si mal no recuerdo eran los viernes. Por ese entonces, mi viejo había abierto un video club en Buenos Aires y (creo que) no había filtro para ver todo lo que allí se alquilaba.
GL – ¿Cómo se han ido formando en el análisis y/o crítica cinematográfica?
CP: Pertenezco a una generación en la que el cine ocupaba una centralidad dentro del consumo cultural, superior incluso a la música. Así que me formé principalmente viendo mucho cine, hablando sobre cine, discutiendo sobre cine. También leyendo, pero eso fue mucho después. Por fuera de alguna reseña, no recuerdo haber leído nada sobre teoría cinematográfica antes de los veinticinco años. Más adelante, durante los noventa, ya trabajando como periodista, me fui especializando. Mis primeros textos sobre cine son de esa época. No me considero crítico, de todas maneras, apenas divulgador.
PR: Principalmente por el visionado constante que, a su vez, se relaciona con todo el consumo cultural al que he tenido acceso (libros, música, teatro, etc.). En un tiempo en Paraná, ese visionado era fundamentalmente en el Centro Cultural La Hendija, ya que cinematográficamente la capital entrerriana era un páramo. A mediados de los noventa comencé una formación universitaria en comunicación en Ciencias Sociales de la UBA y fui aunando pasiones e intereses con columnas sobre cine en programas de radio y publicaciones periodísticas. La teoría vino más o menos en ese tiempo, en la propia universidad y en cursos o materias como oyente en la facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Pero también frecuentando algunas salas específicas y cineclubes de Buenos Aires que iban ampliando el panorama no solamente por lo que se veía, sino además por las tertulias e intercambios informales que se generaban con otra gente: desde la Sala Lugones en el Teatro San Martín, el Cine Club Eco de Villa Crespo y la Cineteca Vida de Hayrabet Alacahan, hasta el Cineclub Nocturna que organizaba Christian Aguirre.
GL – ¿Hay algunos críticos o teóricos que consideran como referentes?
CP: Actualmente leo a muchos, pero referente no tengo ninguno: soy bastante refractario al canon. Dentro de lo que podría llamarse pensamiento cinematográfico —un lugar intermedio entre la teoría y la crítica— me gusta mucho lo que escriben Nuria Silva y Marcos Vieytes. Tengo también una afición casi reverencial hacia tipos que, aun siendo críticos, han tenido un rol más cercano a la difusión, la conservación y la historicidad, como Fernando Martin Peña, en Argentina, o Henri Langlois, en Francia.
PR: No tengo referentes. Siempre leo con interés lo que publica Luciano Monteagudo y, en cuanto a teoría, los que me llaman la atención son demasiados como para nombrarlos. Destaco el trabajo de Fernando Martín Peña en la investigación, el rescate, la conservación y la difusión. También a historiadores como Mariano Mestman. Por otra parte, me atraen los cruces entre el cine y la política y, en ese sentido, los aportes de Raymundo Gleyzer y del Grupo Cine de la Base a la reflexión creo que son muy valiosos.
GL – ¿Tienen predilección por alguna corriente cinematográfica?
CP: Ninguna en particular, prefiero un cine inteligente, digamos así, pero me interesa el cine en general y veo todo tipo de películas. Me mantengo actualizado, pero siempre veo cine de distintas épocas. De un tiempo a esta parte, últimos quince años, más o menos, empecé a prescindir del cine más comercial, porque se ha vuelto demasiado pueril y previsible.
PR: No tengo preferencias, me gusta la posibilidad de seguir sorprendiéndome con el cine más allá de las corrientes específicas que, generalmente, son etiquetas a posteriori. Entiendo que hay contextos históricos precisos que, combinados con avances tecnológicos y personalidades que habitaron esos tiempos, han favorecido corrientes que son fundamentales: las vanguardias de los años veinte (el surrealismo en Francia, el expresionismo en Alemanía y el cine puño y el cine ojo en la URSS), el neorrealismo italiano, el Free Cinema en Gran Bretaña y la Nouvelle Vague en Francia son las más destacadas; pero así mismo el Nuevo Cine Latinoamericano que, con sus particularidades locales, acompañó un proceso de transformación política continental.
GL – ¿Cómo nace Musidora?
CP: Materialmente nace del encuentro entre Pablo y yo. Los dos nos habíamos mudado recientemente de Buenos Aires a Paraná, y coincidimos en La Hendija con sendos proyectos de cineclub, que terminamos fusionando en uno solo. Culturalmente nace del deseo de sostener una pantalla viva en la ciudad —en un momento en que tienden a desaparecer— que ofrezca principalmente un cine que no se estrena localmente en forma comercial, o que tiene muy poca difusión. Como suele ser común en los cineclubes, además de una ventana hacia producciones contemporáneas, el proyecto involucra también miradas retrospectivas.
PR: Para ser más riguroso con el dato histórico, ese encuentro se produjo en la antesala a la Sala 1 de La Hendija, una tarde de verano de 2014. Ambos habíamos sostenido en años anteriores algunos ciclos por separado y Cristina Schwab, integrante de la cooperativa que en ese entonces gestionaba las actividades del centro cultural, nos convidó a pensar algo en conjunto. Hasta entonces no sabíamos el uno del otro y creo que un poco nos medimos respecto a la programación que teníamos en mente. Al ver que básicamente coincidíamos, nos lanzamos con dos días semanales bajo el nombre Cine Club La Hendija. Al año siguiente, por cuestiones de agenda de La Hendija, comenzamos a proyectar una vez por semana, pero al segundo mes tuvimos que dar de baja el ciclo por asuntos burocráticas. Nos reinventamos bajo el nombre de Musidora y el Casal de Catalunya fue nuestro primer hogar con esa denominación. Entre La Hendija y el Casal proyectamos alguna película en la Facultad de Ciencias de la Educación, acompañando una actividad del Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación (SETPYC).
GL – Es evidente el interés que tienen por algunos directores. ¿Podrían elegir algunos y contarnos que consideran más relevantes de la trayectoria de ellos?
Carlos Pagés y Pablo Russo: Tal vez lo que vos percibís como un interés especial por algunos directores sea simplemente algo que emerge naturalmente a partir de dos cosas: el punto de encuentro entre nosotros, los programadores, y el tipo de programación a la que decidimos darle centralidad en Musidora. Somos dos personas programando el cineclub, cada una con sus propias preferencias, y al buscar un consenso lo hacemos sobre todo en base al tipo general de películas que nos parecen adecuadas para la programación general del cineclub. De esa operación surge una suerte de síntesis que algunos directores expresan mejor que otros. Además, de esos directores, algunos resultan más prolíficos que otros.

GL – ¿Creen que, en el cine de autor, cada realizador construye su carrera en función de algunos pocos y centrales (para ellos) temas específicos o transitan diversos ejes temáticos?
Carlos Pagés y Pablo Russo: Depende de los realizadores y de qué entendamos como “cine de autor”. Podría decirse que existen en los “directores autores” —realizadores que encuentran financiación para proyectos enteramente personales con garantía de libertad creativa— ciertas preocupaciones principales que atraviesan su obra, por ejemplo, en Ingmar Bergman, la existencia de dios y los problemas morales, o, en Roman Polanski, la locura, la perversión, el origen del mal. Pero no es una regla general. Tampoco lo es la manera en que eligen representar esas preocupaciones. Eso depende, a veces, de qué elemento cinematográfico considere central cada autor y cómo elija balancear la realización en términos de contenido y forma. Algunos autores más preocupados en la denuncia o la proclama, como Ken Loach, suelen subordinar el estilo a la temática en casi todos sus films. Otros, como Peter Greenaway, lo hacen completamente a la inversa. Y otros, como Fellini, buscan encontrar un diálogo entre ambos elementos, que los enriquezca recíprocamente. Algunos autores se aferran con más fuerza a una de estas vertientes, delineando un estilo más reconocible y homogéneo, mientras que otros se mueven con mayor libertad de un terreno al otro.
GL – ¿Creen que la existencia de distintas plataformas, acrecienta la posibilidad de acceder a mayor cantidad de directores y eso ayuda al conocimiento del cine de autor o la no siempre adecuada información dada por las mismas plataformas conspira contra ello?
CP: Son demasiado recientes como para aventurar una hipótesis y llevaría mucho espacio desarrollar una respuesta completa. Que exista buena información es fundamental, pero la relación con el cine suele depender más del tipo de actitud del espectador hacia los contenidos, que de los contenidos en sí mismos. Sin esa actitud crítica, digamos, la relación con el cine se deteriora mucho y cae en la distracción o el mero entretenimiento. Creo que uno de los problemas más serios que plantea el cine on demand es la fragmentación, porque atenta contra la integridad de la obra. Esto no pasaba con el cine visto en televisión, en el que todavía había que atender a la programación, los horarios, y ver la película de un tirón. Ahora las personas ven películas de a ratos, a veces durante varios días. El otro inconveniente, que se viene apreciando con mucha fuerza también en la música, es que la ubicuidad de los contenidos afecta en sí misma la manera de consumirlos. La altísima disponibilidad, considerada a priori una ventaja, termina degradando la relación con el medio. Tal vez por eso, creo que el mayor problema de las plataformas es el tipo de marco cultural que las desarrolla y promueve. Quienes crecimos viendo cine durante el Siglo XX mantuvimos una relación dual con la cinefilia televisiva que nunca fue conflictiva ni atentó contra el cine en salas. Ahora existe una tendencia muy fuerte a la soledad, el aislamiento y el quedarse en casa.
Pablo Russo: Cuando comenzamos el cine club no existían estas plataformas. Hoy, el acceso al material está más al alcance de la mano y eso puede generar una facilidad para mucha gente con ciertas coordenadas en la búsqueda; pero también, como señala Carlos, confusión ante la abrumadora oferta. En ese sentido, entendemos que nuestro criterio de programación es seguido con atención por quienes quieren apoyarse en Musidora como referencia. Tal vez, algo que vieron en las funciones los invita a seguir rastreando en plataformas o, por el contrario, el poder acceder a plataformas les impulsa a la curiosidad de ver ese tipo de cine en el contexto de una función en un espacio público compartido.
GL – ¿Reconocen actualmente alguna corriente cinematográfica que hoy se esté destacando?
Carlos Pagés y Pablo Russo: No observamos muchas corrientes nuevas. Hay, sí, un cine nuevo, gente que integra diferentes tradiciones y realiza películas que plantean una renovación estilística o de lenguaje, como Alice Rohrwacher o Christian Petzold, por poner dos ejemplos. Ese tipo de directores generalmente surgen de algún colectivo o escuela, de núcleos artísticos. Pero no alcanzan a conformar una corriente. Lo más parecido a una corriente surgido en el Siglo XXI, con un corpus numeroso de films moviéndose en la misma dirección, fue el mumblecore, un cine independiente estadounidense de bajo presupuesto, básicamente conversado y relacional, que expresaba las preocupaciones de una generación que en ese momento arañaba los treinta años. Pero ahora son todos cincuentones y no hubo un recambio generacional que le diera continuidad.
GL – ¿Hay algún director que realice cine político explícito hoy, como en la década del ´60?
Carlos Pagés y Pablo Russo: Habría que definir qué entendemos por “cine político” hoy. Creemos que hay gente haciendo cine con explícitas preocupaciones políticas, en el sentido de representar críticamente el funcionamiento interno de las estructuras de poder, partidarias, gubernamentales y corporativas, su alcance y sus lógicas de reproducción. Uno de ellos es el realizador francés Stéphane Brizé. Otros autores tienden a hacer un cine de vertiente social, más preocupado por retratar los efectos que tiene la actividad política institucional sobre la clase trabajadora o los sectores desocupados, que en desnudar sus entresijos, o sus posibilidades de transformación, que era la perspectiva principal del cine político de los sesenta y setenta.
GL – ¿Tienen preferencia por algún género, en particular?
Carlos Pagés y Pablo Russo: Como preferencia personal, ninguno en particular. Como programadores de cineclub, dentro del contexto cultural paranaense, le otorgamos mayor centralidad al drama porque es el género que convoca a un público más heterogéneo. Pero es una decisión estratégica, dentro de un proyecto de formación de espectadores. En un cineclub ideal, con más días a la semana, seguramente programaríamos otras cosas. Más documental, por ejemplo.

GL – ¿Consideran que el documental es un género que visibiliza realidades ocultas?
Carlos Pagés y Pablo Russo: No necesariamente. O no más de lo que podría hacerlo una buena obra de ficción. En todo caso, el documental no aporta una mayor cuota de verdad a los hechos que narra por el simple motivo de incluir testimonios y registros audiovisuales y fotográficos. Detrás de cada documental hay un autor, que al igual que en la ficción decide qué mostrar y cómo hacerlo, de acuerdo a sus propias inquietudes. Desde hace muchos años, la línea que separa al documental de la ficción es cada vez más delgada.
GL -¿Consideran un riesgo artístico la utilización de la inteligencia artificial en el arte?
Carlos Pagés y Pablo Russo: En su estado de desarrollo actual, es difícil saberlo con certeza. A priori, como toda intervención digital, parece presentar el riesgo de neutralizar o comprometer con el tiempo funciones cerebrales directamente relacionadas con la creatividad. En el caso del cine, además de promover la desocupación casi completa de los profesionales, técnicos y artesanos del sector, acabaría con toda noción de equipo o colaboración.
GL – El cine, o el arte en general, puede generar sociedades más tolerantes?
Carlos Pagés y Pablo Russo: Por sí mismos, aislados, no. El arte sólo puede tener alcance social cuando trasciende lo individual. Por esa razón, el cine únicamente podría contribuir a cimentar principios sociales de mayor humanidad y fraternidad siendo parte integral de un vasto programa cultural, dentro de una gestión del Estado que promueva mayor inclusión, igualdad y bienestar. O, en su defecto, formando parte de un zeitgeist, de un clima insurreccional de época que lo integre, como ocurrió en los sesenta y parte de los setenta, en donde el cine estaba —mayoritariamente, aunque con distintos órdenes y diferentes objetivos— a favor de transformaciones sociales de base humanista.
GL – ¿Es posible concretar un proyecto sin la financiación por parte del Estado?
Carlos Pagés y Pablo Russo: Depende del proyecto y de su alcance. A nivel de cineclubes, por ejemplo, nosotros sostenemos Musidora desde hace diez años, sin ningún tipo de aporte (una vez nos presentamos a un FEICAC, nuestro proyecto fue seleccionado y pudimos reemplazar el proyector). Pero es un proyecto modesto, de alcance muy limitado. Si el cineclub tuviera una mínima financiación y una sala propia, que permitiera ofrecer al menos tres funciones semanales, con material variado y algo de literatura impresa, el proyecto sin duda tendría otro bríos y protagonismo cultural. No obstante, se lo puede concretar a baja escala. A nivel de realización cinematográfica, por el contrario, sin participación del Estado es imposible concretar proyectos propios, que respondan a preocupaciones artísticas y culturales de un director o equipo creativo. Tal vez convenga aclarar, no obstante, que el Estado argentino nunca financió la realización de películas. El INCAA es un organismo autárquico, cuyos fondos no provienen del dinero de los contribuyentes, sino de un porcentaje de las ganancias que produce el propio sector (venta de entradas, publicidad). La principal responsabilidad que la gente de cine le reclama al Estado es la de promover integralmente la actividad industrial del sector.
GL – ¿Ven irrecuperable la actividad audiovisual actualmente en Argentina?
Carlos Pagés y Pablo Russo: Si te referís a su producción, bajo la gestión cultural actual es irrecuperable en términos masivos. La escasa actividad que se realice va a ser privada, concentrada en cuatro o cinco productoras, con capitales principalmente extranjeros, para proyectos de consumo mainstream en el mercado latinoamericano, sin identidad nacional. En un próximo gobierno, dependerá de cómo encare la gestión del sector, que además de financiación necesita una reestructuración de los organismos que brinde mayor protagonismo a los profesionales del área en general.
GL – ¿Creen que la sociedad es consciente del riesgo que implica para la cultura la desaparición del INCAA, el cierre del ENERC y la anulación de apoyo como (im) política cultural por parte del Estado?
Carlos Pagés y Pablo Russo: La respuesta simple sería que, en su mayoría, no. Una respuesta más compleja conllevaría evaluar las razones de esa indiferencia. La necesidad, como suele decirse, tiene cara de hereje. En líneas generales, los bienes de consumo cultural cobran mayor importancia en la vida de la gente cuando otras necesidades materiales más urgentes están satisfechas. En tiempos de mayor estabilidad económica, posibilidades laborales y movilidad social, las personas siempre valoran la producción artística local, respaldan a sus instituciones y profesionales y se preocupan por ellos.